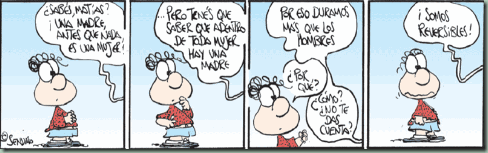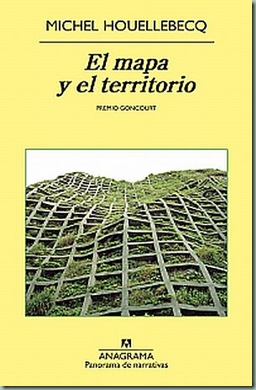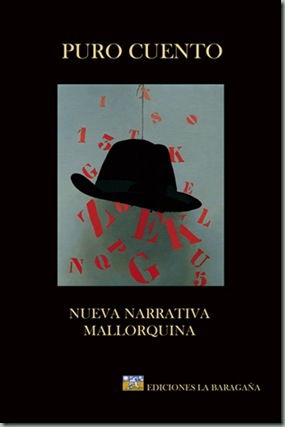Como por aquel entonces mi madre aún no tenía permiso de conducir, si había que ir Santander, se iba por la tarde, después de comer ya que papá no podía llevarnos por la mañana porque trabajaba. Siempre comprábamos los libros en la librería Estudio que fue mi primera librería y, durante muchos años mi única librería hasta que descubrí la, hoy desaparecida, librería Hispano Argentina. En la librería había que hacer una cola kilométrica para comprar los libros porque todos los padres de la provincia se ponían de acuerdo para comprarlos el mismo día. Cuando, llegaba el “¡al fin nos toca!” se le daba la lista al dependiente y éste se giraba y empezaba a coger un libro de cada montón que tenía previamente preparado detrás de él. Los ponía encima del mostrador y hacía un repaso con la lista para asegurarse de que no faltaba ninguno, entonces mi madre pagaba y nos íbamos a la sección papelería para hacer otra cola igual de kilométrica que la de los libros pero que avanzaba al paso del caracol.
A mi esta cola me gustaba mucho más porque me permitía disfrutar sin prisas de algo que me encantaba: mirar todas esas estanterías llenas de lápices de colores, cajitas de acuarelas, gomas de borrar, bolígrafos, papeles, sobres, cuadernos y muchísimas cosas más todas ellas de mil formas y colores. La zona de papelería de la librería Estudio era, y sigue siendo, un auténtico paraíso. Busques lo que busques está allí.
Cuando llegaba nuestro turno, nos acercábamos al mostrador y comprábamos los cuadernos, los rollos de forro plástico para proteger los libros y la cinta adhesiva transparente para pegar el forro.
A pesar de todo lo que había para escoger nuestras madres lo tenían claro y no daban opción: los cuadernos eran de cuadro o de rayas, con tapa lisa dura o blanda, las pinturas la de Alpino que pintaban igual que las otras pero eran mucho más baratas, el forro en rollos de cinco metros transparente sin dibujitos ni tonterías… Vamos, madres prácticas, auténticas economistas de sus casas que, como decía mi abuela, “afeitaban un huevo al aire y hacían una peluca”. A nosotros nos daba igual, total a los pocos meses de curso ya cada uno había decorado sus pertenencias dándolas un toque personal único a base de pegatinas, fotos su cantante favorito, fragmentos de poemas escritos en colores, el dibujo de algún compañero artista que te decoraba lo que quisieses, algún corazón atravesado por una flecha con el nombre del que sería el amor de tu vida…. Si nuestras carteras, carpetas, pinturas y demás utensilios eran nuevos o no o si tenían o no una marca determinada nos importaba un rábano.
Pero lo mejor, lo mejor del día era cuando llegábamos a casa, sacábamos todo de las bolsas y lo poníamos encima de la mesa de la cocina. En ese mismo instante con ayuda de mis padres empezaba a forrar los libros. Era una tarea que siempre me gustó. Sentir el tacto y el olor de los libros nuevos, extender el forro y poner un libro encima para calcular la medida exacta (se aprovechaba hasta el último centímetro), cortar con cuidado el forro deslizando las hojas de las tijeras con un movimiento rápido y seguro para que no se torciese, pegar el forro primero a las tapas por dentro y luego, una vez fijo, hacer un pequeño corte en el sobrante que había encima del lomo, doblar las esquinas y acabar de pegarlo. Escribía mi nombre en la primera página, en la esquina inferior, a la derecha, y listo.
Pasados los años, cuando ya no necesitaba la ayuda de mis padres para hacerlo, me gustaba forrar los libros a solas en la mesa de estudio de mi habitación. Era un momento muy íntimo, muy mío y de mis libros. Nadie más cabía en esa relación. En casa lo sabían y nunca nadie osó interrumpir esa tarea.
Cuadro: Mujer escribiendo (Pablo Picasso)